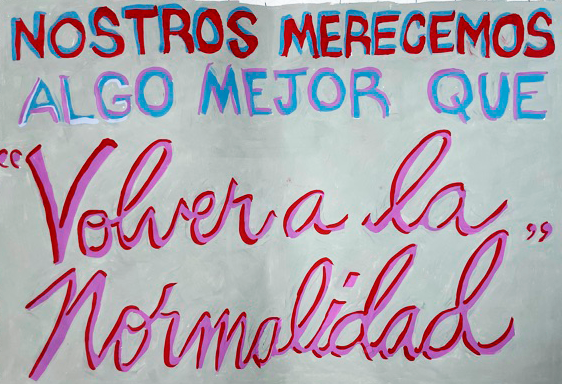![Joan Jonas, <i>Wind</i> [Viento], 1968. Rollo de película, 16mm. Cortesía de la artista.](http://imgs.fbsp.org.br/files/81fdb8fbd0cf7130af93bfac550ee399.png)
A lo largo del proceso de construcción de la 34ª Bienal de São Paulo, su equipo curatorial, artistas participantes y autores, a través de cartas como ésta, reflexionan directa e indirectamente sobre el desarrollo de la exposición. Esta décimo segunda correspondencia fue escrita por el curador general de la edición, Jacopo Crivelli Visconti.
En pocos días, el edificio de la Bienal volverá a recibir personas y obras de arte. Sonidos e imágenes ocuparán el Pavellón Ciccillo Matarazzo en un diálogo espaciado y rítmico, hecho también, o principalmente, de vacíos y silencios. Édouard Glissant escribió alguna vez que “no hay comienzo absoluto. Los comienzos fluyen de todos lados, como ríos erráticos”.¹ Esas palabras se adaptan perfectamente a una muestra como Viento, que funciona como un punto de inflexión en la trayectoria de la 34ª Bienal, al señalar un ajuste necesario de rumbo, no una interrupción del movimiento, un fin o un comienzo. Glissant también hablaba de eco-mundos: mundos hechos de ecos que, como casi todo en su poética, están en constante transformación, hasta no saber más donde cada palabra se originó, en un proceso incesante de criollización y fertilización. El viento lleva el eco, que es al mismo tiempo el recuerdo de lo que fue dicho y de su reverberación futura. Viento, análogamente, funciona como el índice de esta edición de la Bienal, en el sentido de que apunta a algunos de los temas que volverán expandidos en la exposición de setiembre del año que viene, y al mismo tiempo se refiere a lo que ya sucedió, así como el índice constituye, en semiótica, el rastro.
La distancia entre las obras, muchas de ellas hechas apenas de sonidos, es la característica más llamativa de esta etapa de la exposición, y representa una invitación a prestar atención a cosas que no podemos ver o sostener con las manos, pero que influyen profundamente en nuestras vidas, hoy más que nunca. Se trata, de cierta manera, de un gesto experimental, de la concretización del deseo de tornarse tangible lo que por su propia naturaleza no lo es: el espacio entre las cosas, el vacío que, como un molde en constante transformación, refleja y espeja la forma del mundo. Cabe imaginar que el viento también está moldeado por lo que encuentra en su camino, y es con este espíritu de apertura y permeabilidad a lo que nos rodea, pero también con el deseo de influenciar de vuelta al mundo, que la muestra fue pensada y construida. En conversaciones recientes con Carmela Gross, hablando sobre el título de la 34ª Bienal – Hace oscuro pero canto – ella dijo algo que se me quedó grabado: “el hace oscuro es una cosa que está dada, pero el cantar está en nuestro control. El (yo) canto simboliza un esfuerzo que pasa por nuestra acción”. Algunos días antes, en otra conversación, Neo Muyanga había preguntado, sin realmente esperar que alguien tuviera una respuesta, cuál sería la “nueva imagen de solidaridad”. Estamos acostumbrados a asociar la idea de solidaridad a la de una reunión de personas, posiblemente en movimiento, los cuerpos próximos unos de otros, tan cerca que se tornan, física y conceptualmente, uno solo. Hoy, sin embargo, es necesario mantener distancia, y no por razones políticas, pero humanas: por solidaridad. En ese contexto, la pregunta de Neo es pertinente e instigadora. Y la respuesta, tal vez, sea el mismo canto.
Hace casi siempre oscuro cuando los Tikmũ’ũn comienzan a cantar. Sus cantos, algunos de los cuales imantan la exposición, convocan los espíritus de cada cosa que compone el mundo, funden lo que vemos y lo que no podemos ver. Los Tikmũ’ũn, o Maxakali, son un pueblo indígena originario de una región comprendida entre los actuales estados de Minas Gerais, Bahía y Espíritu Santo. Después de innumerables episodios de violencias y abusos, recurrentes desde la época colonial, los Tikmũ’ũn llegaron a estar a punto de extinguirse en los años 1940 y, forzados a abandonar sus tierras ancestrales para sobrevivir, hoy están divididos en aldeas distribuidas en el Vale do Mucuri. Los cantos organizan la vida en las aldeas, involucrando su rica cosmología y constituyendo casi un índice de todos los elementos que están presentes en sus vidas, como plantas, animales, lugares y objetos. Gran parte de esos cantos se realiza colectivamente, y a menudo están destinados a la curación. El acto de cantar se torna, entre los Tikmũ’ũn, parte integral de la vida, porque a través del canto es que se preservan las memorias y se constituye la comunidad. Cada miembro de la comunidad es depositario de una parte de los cantos, que a su vez es propiedad de un espíritu (Yãmĩy) que es convocado y alimentado durante el canto ritual. Todos los cantos, juntos, componen un universo tikmũ’ũn, que está formado por todo lo que ese pueblo ve, siente y con lo que interactúa, pero también por la memoria de las plantas y animales que no existen más, o que se quedaron en los lugares de donde los Tikmũ’ũn tuvieron que huir para sobrevivir. Como comunidad, viven en la lengua que todavía practican y defienden vigorosamente. Cantando.
Es difícil imaginar una metáfora más poética, coherente y convincente para la solidaridad en los tiempos actuales: una comunidad en peligro, en la cual cada uno depende del conocimiento y de la memoria de los otros para seguir adelante, para que el mundo de todos continúe existiendo. El esfuerzo comunitario es constantemente renovado para nombrar y construir colectivamente un universo: cada conjunto de cantos es indispensable para que la totalidad sea siempre reavivada y reafirmada. Ninguno de los entes de ese abundante cosmos puede quedarse atrás, a no ser al costo de perder algo insustituible – en un mundo enfermo, en el cual la necro política impera y consolida la indiferencia y el desinterés como instrumento de gobierno, esa lección resuena aún de forma más potente. Ella nos recuerda que cada miembro de una sociedad está entrelazado con el otro, y todas las cosas que cada uno de nosotros sabe y dice son igualmente importantes para los objetivos comunes que estableceremos para nosotros mismos. Y, encima de todo, incluso en los tiempos dramáticos, desafiadores y amenazadores que los Tikmũ’ũn y tantos otros grupos han atravesado y siguen atravesando, nos recuerda de la importancia de no perder las ganas de cantar. Eso es, de no perder el simple coraje de reconocer y cantar, incluso en tiempos dramáticos, desafiadores, la belleza del mundo, del animal pequeñito al grande, de la hierba rastrera al árbol frondoso, del rio más poderoso a la nieve casi inmaterial, del sol a la luna y a las estrellas y de vuelta a la tierra en que hundimos los pies, y al viento.
¹ Édouard Glissant, El pensamiento del temblor [La Cohée du Lamentin]. Trad. Enilce Albergaria Rocha; Lucy Magalhães. Juiz de Fora: Gallimard / Editora UFJF, 2014, p. 44.





![View of the sculpture of the series Corte Seco [Dry cut] (2021), by Paulo Nazareth during the 34th Bienal de São Paulo. Commissioned by Fundação Bienal de São Paulo for the 34th Bienal de São Paulo](http://imgs.fbsp.org.br/files/81b3a05327e8559c64fc5cda09f3e1f8.jpg)